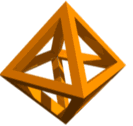top of page

Liana del Alma, ayahuasca
Por Gorka Lasa
«A no ser que el ojo se torne de fuego, el dios no será visto.
Sin la lengua incandescente, el dios no será nombrado.
Sin un corazón en llamas, el dios no será amado.
Sin una mente ardiente, el dios no será comprendido.»
William Blake
Con mi profundo agradecimiento al Maestro chamán Antonio Vásquez,
de la tribu de los Shipibo Connibo, Ucayali, Amazonía peruana.
En aquella hermosa tarde de agosto, las frescas brisas que descendían de las montañas hacían del rojizo atardecer un presagio agradable. La serenidad del ambiente natural acariciaba mis arideces, mis apuros por llegar al lugar en que había sido convocado. No hacía ni dos horas que me movía entre tranques viales, tratando de ir lo más deprisa posible para llegar a la casa, darme una ducha rápida, empacar brevemente lo indicado y emprender el trayecto que separa a las montañas de la ciudad capital.
Con un ayuno de más de seis días en que solo había tomado agua, me encontré en una hermosa casa de madera entre las montañas. Allí estaba el pequeño grupo de personas que participarían en el ritual de aquella noche.
Con modestia y cordialidad, aguardamos el momento en un hermoso rancho sobre un declive natural del terreno, con colchones en el piso, ropa holgada y sacos de dormir. El Maestro Antonio dispuso sobre el piso una manta tejida, teñida con extractos de lianas y cortezas amazónicas, que describía unos hermosos e intrincados diseños laberínticos que me recordaron a mis sueños y dibujos.
Todo estaba dispuesto. Luego de unos minutos de silencio y una breve invocación, el Maestro purificó el ambiente con un tabaco ritual, fumado en una negra cachimba de madera amazónica que había sido hervida en las mismas ollas que la liana del alma, y el recinto se llenó de un humo espeso y aromático.
Los participantes fueron invitados a tomar el extracto de la liana. Algunos vomitaron el contenido a los pocos minutos de la toma y cayeron en un profundo sueño; el resto nos acostamos en las colchonetas mientras los cantos monótonos del Maestro comenzaron a llenar el aire. Coincidentemente, alrededor de las siete la región entera sufrió un apagón eléctrico que duró toda la noche.
El efecto de la liana no tardaría en llegar.
La danza de los árboles
Aguardo, atento a cualquier sensación. Aunque no me doy cuenta, la liana está llegando a mi sistema. En ese estado de relajación, repito mis mantras y medito por aproximadamente una hora, como lo hago habitualmente. De forma súbita, tomo conciencia de mi postura, que me parece armónica y simétrica, siento que soy un triángulo perfecto. Mis pensamientos se apartan serenamente de mi conciencia, la cual, atenta, observa cómo los sonidos y los cantos del Maestro se alejan hacia una distancia remota. A pesar de que estoy apenas a unos metros de él, me parece lejanísimo. El espacio se dilata.
Siento una profunda calma, mi cuerpo está tranquilo y distendido, el mantra de mi meditación flota junto con otros sueños y pensamientos en una especie de emanación luminosa que, al ritmo de mi respiración, brota de mi cuerpo y luego se desvanece en la distancia de esta percepción acrecentada. Me invade una profunda alegría, me doy cuenta de que la liana está haciendo su efecto; hasta este momento estaba tan absorto en la experiencia que me había olvidado del propósito por el que me encontraba allí.
De pronto, tengo la sensación de que aquel pequeño rancho me constriñe, necesito salir, me levanto y camino hacia el bosque que rodea la propiedad y, a pesar de la oscuridad absoluta, puedo ver sin ningún problema. El espacio está envuelto por una hermosa y serena Claridad, las plantas y los árboles se mueven con el viento, me hablan en un lenguaje desconocido, pequeñas manos de luz tocan las mías, todo es fluido y armonioso. Los árboles no parecen estar fijos en sus raíces, sino que describen un movimiento sinuoso, me cuentan su historia y su antigüedad en una danza silenciosa y cadente, me hablan sobre los largos viajes de la sabia y de la tierra, del futuro remoto de la semilla, de la soledad de la estación seca y del secreto amor que tienen con la luna.
El viento sopla fuerte en las copas de los árboles al bajar entre montañas. Estoy lleno de una alegría luminosa y de un fuego que arde en mi vientre, pero no me quema. Soy un habitante lúcido de este reino selvático. Ellos se alegran conmigo, danzan y ríen, pues he despertado de un largo sueño y vuelvo a ver aquello para lo que durante tantas vidas estuve ciego.
El cubo de cristal
Regreso extasiado al pequeño rancho. Algunos están padeciendo violentas convulsiones y vómitos, no comprendo cómo los otros pueden estar pasándolo tan mal cuando yo estoy teniendo experiencias tan profundas y hermosas.
Me siento en mi colchoneta y respiro pausadamente. De la oscuridad sale la voz del Maestro Antonio, me habla en la mente. Esto me parece increíble, ya que él está todavía ahí, sentado, entonando largos y repetitivos cantos amazónicos. Me pregunta cómo estoy, le digo que bien, él se ríe y me dice «veo que ya los árboles te han dado la bienvenida», «¡sí!,» ―le respondo― «es hermoso. Incluso algunas plantas están aquí conmigo, acompañándome en este viaje a la Claridad. Son como pequeños niños curiosos, parecen sorprendidos de ver que un humano las pueda ver, danzan en silencio alrededor de mí una canción parecida a su canto, Maestro, ¿o es acaso el mismo canto?»
―Es un canto viajero ―me dice―, una luz que da vida, una razón que todo lo mueve, un sonido que clama desde lo alto, una clave para volver a casa. Nada está separado de nada, yo estoy y no estoy aquí, estamos en todos los lugares a la vez, nunca será de otro modo, y siempre será diferente.
Nos reímos a carcajadas. Le pregunté al Maestro por qué los otros lo estaban pasando tan mal. Me dijo que era la purga, que la abuela liana no permite sus visiones a cualquiera, pues en la mayoría de los casos solamente los purifica y los abre a una sensibilidad primaria, y esta produce un rechazo en las conciencias rígidas y egoístas, ya que se resisten a la verdad, porque no la conocen. El peso de su educación y condicionamientos los bloquea, no pueden acceder a la Claridad, no la creen posible. De esta manera, se contorsionan y vomitan su dolor, exudan sus temores, sus ambiciones y dramas de control, sus sueños materialistas y aspiraciones de poder, adicciones y alcoholismo, heridas de rechazo y desamparo.
«Son en verdad huérfanos de la Luz», me dijo, «y por eso escogen religiones de salvación, pues se sienten esclavos y perdidos en la vida y, para la mayoría, estos estertores no serán suficiente para hacerlos emprender el largo camino que, tal vez, algún lejano día los lleve a la contemplación de la realidad luminosa del universo. Mientras tanto, deben aprender a soltar el lastre de lo que creen que son, pues están enfermos de deseo, empachados de responsabilidad y deber, y así nunca encontrarán su verdadera naturaleza, ni despertaran del pesado sueño en el que desde hace tanto están sumidos.»
Al terminar esta conversación, volví nuevamente a mi meditación en aquel rancho de las montañas, acompañado de pequeños niños-planta que se acurrucaron en mis piernas y se durmieron tranquilos, mientras yo, eufórico de una felicidad apacible, me di cuenta de que estaba sentado dentro de un cubo de cristal.
Debajo de él, un mundo gris se abría a mis pies. Millones de seres corrían apurados e inconscientes en él, ajenos a la sagrada realidad en que vivían y aquejados de una avidez que se me antojó ruidosa y caótica. Sentí pena y tristeza por ese mundo falso que, en su ceguera, destruía la naturaleza y ambicionaba un poder erróneo y agresivo. Sus habitantes estaban en un trance terrible. Sentí compasión por ellos, pues, sin saberlo, eran arrastrados a vivir de esa manera ciega y dolorosa. Yo quería gritarles que aquello era pasajero, que no necesitaban sino detenerse y repensar sus vidas y actitudes, que conquistando y dominando a la naturaleza y a las otras personas solo lograrían generar más sufrimiento y separación. Que alcoholizándose y envenenándose no lograrían sanar sus almas, sino que cada día estarían más ciegos y ausentes.
Pero no podían escucharme, mi voz no podía salir del cubo de cristal.
Al mirar hacia arriba, me di cuenta de que por encima de mí se abría otra realidad: allí, otros seres me miraban con compasión y me invitaban a subir; aquella era una dimensión de paz y de Luz, la serenidad de los pensamientos y la compasión de las intenciones se me antojaron coherentes y armónicas. Quise estar con ellos, hablarles del mundo de abajo, de su sufrimiento y su ceguera, pero una voz con tono comprensivo me dijo que tuviera paciencia, que todo en el universo fluía por una razón mucho más alta de lo que nadie era capaz de comprender, y que, con el pasar de los tiempos, poco a poco, aquellos que debían despertar, lo harían, y aquellos que no lo lograran en un plazo determinado regresarían silenciosos a la Luz que los generó, luego de los eones transcurridos, sería como si nada hubiera pasado, como si nunca hubieran existido.
Los ríos de Luz
La noche avanzaba, los cantos del Maestro Antonio se sucedían sin pausa. Me pareció que esto llevaba así varios días, pero mi percepción del tiempo no era la habitual. Mis pensamientos y visiones, no sujetos a un esquema temporal, fluían sin pausa en distintas direcciones. Yo viajaba con ellos a donde me lo indicaban. Llegué a pensar decenas de pensamientos simultáneos. En un estado, razonaba profundamente mi situación; en otro, componía poesías extensísimas; en otro, viajaba a tierras lejanas; en algunos, recorría en silencio la historia completa del mundo, y en otro dormía con sueños apacibles sobre el pasado y la infancia. En otro, seguía meditando y, al mismo tiempo, me contemplaba en esta pluralidad, absorto y fascinado por las increíbles posibilidades que esto suponía. Entraba en los meandros de mi conciencia, navegaba territorios llenos de información, como si se tratase de una biblioteca infinita, archivaba conceptos, asimilaba líquidamente tomos y volúmenes enteros en solo segundos, luego repasaba culturas enteras, hacía comparaciones y analogías sobre temas universales, llegué a comprender antiguos lenguajes y filosofías perdidas y, en algunos casos, solo con pensar sobre ciertos temas se me abría una nueva gama de visiones y símbolos que se expandían en una galería infinita de sueños y revelaciones, evoluciones luminosas que no tenían principio ni fin.
La vastedad de la información me resultaba embriagadora, lo abarcaba todo, saber y pensar eran una sola función, no había entidades separadas ni objetos concretos que alcanzar. Era como si, al pensar en el sol, mi conciencia fuera el sol; al pensar en los árboles, mi conciencia se volviera la de cada uno de los árboles existentes; millones y millones de conceptos se agolpaban, todas las sensaciones aguardaban, todas las perspectivas se combinaban, todas las posibilidades y las visiones, simultáneas, infinitas, unificadas, resonantes.
Entonces, aquello se volvió hacia mi interior en infinitos ríos de Luz, canales eternos que conectaban el cosmos en una red de Claridad que lo contenía todo, las distancias desaparecían, las galaxias no eran sino formas emanadas de una galaxia original, todos los mundos eran uno, todos los soles un mismo sol y, todos los seres del cosmos, un solo ser primordial.
El Uno sin segundo
Los cantos del Maestro Antonio llegaron a un punto muerto. Él se levantó y comenzó a tratar a algunos de los participantes, que habían acudido esa noche con el propósito de sanar de sus dolencias. Yo, sumido en mis visiones, de tanto en tanto veía cómo el viejo curandero los miraba y realizaba ciertos movimientos y masajes y, luego, de una botella de cristal, tomaba sorbos de un agua perfumada y escupía sobre los pacientes el líquido aromático.
Pronto me llego el turno a mí. El Maestro me miró en la oscuridad y compartimos una sonrisa cómplice. Me dijo que yo estaba sano, pero que tratara de no tomar las cosas tan en serio, ya que la vida era para disfrutarla y no para sufrirla. Luego de unos pases de manos y unos masajes sobre mi cabeza mientras pronunciaba palabras en su dialecto nativo, me roció con el líquido perfumado, y esto tuvo un efecto refrescante y calmante que, a la vez, me devolvió cierta conciencia corporal: eso me resultó muy agradable.
Fue entonces cuando el Maestro me invitó nuevamente a tomar otro vaso del extracto de la liana. El resto del grupo se debatía entre contorsiones y vómitos, en episodios de llantos desgarradores que de la nada rompían el silencio y llenaban la oscuridad.
Por un momento sentí una pesada somnolencia, me recosté mientras la nueva toma reforzaba el efecto de la primera, y esto intensificó la experiencia en la que ya me encontraba inmerso. De golpe, me vi en una nueva realidad. El Maestro retomó los cantos, que cruzaban el lugar como si se tratase de nubes de color. Yo sabía que me encontraba en aquel rancho, pero la consistencia de los objetos y la luminosidad del entorno hacían difícil definir la naturaleza de lo observado. Comencé a darme cuenta de que cada cosa estaba compenetrada en una red intrincada, una fibra laberíntica: en aquello que tocaba y observaba, la composición material y la experiencia táctil se confundían en esa trama luminosa y vibrante que lo abarcaba todo. Personas, paredes, arboles, la tierra misma, fluían en una sola modulación que se extendía desde mi propio ser; yo era parte de lo que observaba, es más, yo era lo que observaba, no había diferencia entre los objetos que me rodeaban y la idea que en algún tiempo pude haber tenido de ellos. Estos diseños laberínticos componían la fibra de cuanto existe, el complicado diseño de sus meandros eran reflejo de la estructura energética del cosmos.
Solo somos pulsaciones de Luz, pensé, estamos colgados de una trama que aparenta ser estática y fija, pero que en realidad es viva y vibrante, una coherencia que late con los universos y se expande sin fin, cada uno de los seres estamos interconectados en una red de unidad, dentro de la más hermosa arquitectura que haya podido contemplar jamás. Sentí una coherencia absoluta, una compasiva sensación de pertenencia y propósito como nunca antes había sentido, yo era el observador, el cosmos se observaba a sí mismo, la proyección de lo percibido se fundía con la intención de percibir, la intención de percibir era en sí misma lo que se percibía, no había dónde llegar ni por qué, ya estaba ahí, no podía separarlo, juzgarlo ni comprenderlo: así era perfecto. No podía dimensionarlo en el tiempo, ni esperarlo ni promoverlo, y ya ocupaba la forma más absoluta posible, no había nada que agregar ni que restar, estaba completo, íntegro, un solo propósito sin propósito, una sola Luz sin luz, el Uno sin segundo, palpitando sin principio ni fin.
La montaña del tiempo
Mi noción del tiempo era extraña y dilatada: supongo que serían alrededor de las dos de la mañana ―me es difícil precisarlo― cuando el último de los participantes, junto con el Maestro Antonio, se retiró a la casa. Yo decidí quedarme solo en aquel rancho, quería seguir viajando por esos mundos sin límites, quería prolongar aquella sensación de vastedad y plenitud.
El silencio y la soledad propiciaron otro nivel de percepción, las visiones se acallaron un poco y la noche se tornó el refugio de mis más profundos pensamientos. Aguardé un rato y salí a caminar por una carretera de piedra que llevaba a las montañas. El periplo fue sereno, el viento entre los árboles parecía un lamento de distancias y de tiempos, las estrellas brillaban en ondulante sinfonía, y la Claridad de las siluetas de las montañas contra el despejado cielo nocturno, dibujaban una geografía sagrada y misteriosa. Sentí que aquel camino era el camino de las vidas, que todos los recuerdos se remontaban a un pasado lejano, y que en aquel origen primordial se encontraban el eco y la razón que ocultaban el futuro del hombre.
Mis pasos se hundían en la tierra, mis manos acariciaban el aire, y en mi respiración pausada encontré ritmos alineados con mi corazón y con la tierra. Yo era parte del viaje de la historia, mi cuerpo era el cuerpo de los tiempos, y el viento de la noche era, en realidad, el eco viajero de un aliento de galaxias y eternidades.
Luego de sinuosas vueltas por encima de los cerros, el camino descendía nuevamente hacia los bosques. Yo me detuve en la parte más alta y me desvié por un camino escarpado que subía a una cumbre cercana. Allí me senté en una roca y lloré de alegría. Nunca había sentido una sensación tan poderosa de pertenencia y propósito, sabía que nunca podría abarcar de manera racional tantas experiencias intensas como estaba viviendo, y también supe, con una certeza absoluta, que mi conciencia nunca más estaría constreñida a un pensamiento tan limitado y simple como la racionalidad. Mi educación y mis conocimientos me parecieron pequeños y primitivos, comparados con las infinitas aperturas de las que era testigo. El mundo de los hombres se me antojó pobre y desolado: ningún avance científico, ningún objeto o tecnología, ningún libro que hubiera leído jamás, tenían valor ni se comparaban en grandeza con la aterradora vastedad de la conciencia expandida.
Supe, sin ninguna duda, que este era el destino del hombre, que la esfera mezquina en que se debatía la humanidad era solo una estación inicial en el largo camino de la evolución cósmica, que faltaba aún mucho por recorrer y que la magia del cosmos aguardaba en su profundidad espiritual. El arrogante mundo concreto por el que tanto luchan y compiten los hombres no es más que el oscuro sótano, ajeno a la luminosa plenitud, la indescriptible belleza, la eterna sabiduría de la eras.
En aquella altura, lloré por el sufrimiento del mundo, por la ceguera de mis hermanos, por el odio y la ambición que endurecían sus corazones, sentí una profunda compasión por el destino de la humanidad, y hubiera dado mi vida en ese mismo instante si con ello hubiera logrado tan solo un poco menos de hambre y sufrimiento para los millones de seres que duermen el sueño de lo ilusorio.
Luego de estas visiones, permanecí alrededor de una hora en un profundo silencio interior, me bastaba con estar allí, en la montaña del mundo. Los pensamientos y las imágenes se disiparon y únicamente permaneció el sentido de aquella profunda coherencia. Respiraba al unísono de un lejano murmullo que era el sonido de la rotación de la Tierra, nada más estaba ahí, sentado en el centro, el eje del mundo, el infinito fluir, en medio de innumerables galaxias, viajero inmortal de lo eterno, unificado en la presencia de lo vacuo, mi diluida sensación de ser navegaba las distancias sin nombre de los tiempos cósmicos, solo estaba ahí, en la inmensidad del océano celeste, solitario y eterno, expandido y pleno, absolutamente despierto, testigo sin nombre de la gran Claridad sagrada.
La despedida
Volví sobre mis pasos, descendí por aquel camino de piedras, sentí que entraba otra vez en el mundo de los hombres, regresaba tras un viaje de milenios. Descender de la montaña era también reanudar la mortalidad, la temporalidad de lo mundano. Traté de retrasar lo más posible el retorno, hice innumerables pausas para ver en la oscuridad de aquella noche, que pronto acabaría, aquellos hermosos paisajes de mi sueño de siglos.
¿Cuántos mundos habré cabalgado en el incansable peregrinar de mi espíritu, cuántos viajes al origen habrán colmado mi alma en otros rincones de las luminosas galaxias? Me supe un viajero del tiempo, ya nada podría ser igual: aunque caminara nuevamente entre amigos y familia, en mi alma latiría con fuerza el recuerdo de la visión y la intensidad de lo vivido. ¿Cómo explicarles, como compartir el invisible pan de la Claridad con un mundo que lo desdeña?
La Claridad comenzó a mostrar las formas de aquella mañana fría, los primeros rayos del sol despuntaban tras las montañas, el canto de las aves matutinas era de alegría y celebración. Me sentía ligero y confiado. Mi visión era clara y, mis pensamientos, pausados. Un profundo agradecimiento me colmaba, y di gracias al universo por haberme dejado ver lo que los demás ignoran.
El Maestro Antonio llegó a aquel rancho mucho antes que el resto de los abatidos participantes, que dormían aún en la casa. Él me saludó como si nos conociéramos desde siempre, y yo supe que así era. Me preguntó:
―¿Cómo se siente el viajero?
―Como un hombre nuevo ―le contesté.
Antonio sonrió cómplicemente, y me dijo:
―Hizo usted bien al quedarse despierto toda la noche, pues los verdaderos viajeros de la liana del alma vigilan de sol a sol en el sueño sin sueño. Usted se fue lejos, compañero, y cada vez lo hará más y más. Pero no crea que lo ha visto todo, solo es el comienzo de la sagrada aventura, otros mundos de luz aguardan en la eternidad, y otros maravillosos caminos comienzan donde terminan los de este mundo, sin castigos ni finales, sin dios ni pecado, sin miedo ni razón. Únicamente el eterno devenir de la Claridad cósmica, solo el infinito fluir de lo profundo.
El Maestro y yo nos abrazamos en silencioso rito, hermanos de un linaje antiguo, guerreros de un pacto olvidado. Él volvería al Amazonas y yo me enfrentaría a la ciudad, pero en nuestras miradas quedaría para siempre el brillo remoto, la poderosa Claridad aterradora, la certeza imbatible de aquellos que viven sin miedo.
Gorka Lasa
bottom of page